No se lo digas a mi madre, que no está para disgustos
De pequeña sólo veía los anuncios. El resto de la programación no me interesaba. Mi madre me miraba preocupada, sentada en el suelo frente a la tele, extasiada, con el trasero helado, los ojos como platos, devorando cada anuncio, cada idea, como píldoras concentradas de creatividad. Y pensaba que era rara.
En realidad, era publicista.
Lo cual es casi, casi lo mismo. Pero, sshhhhh, ¡no se lo digas a mi madre!


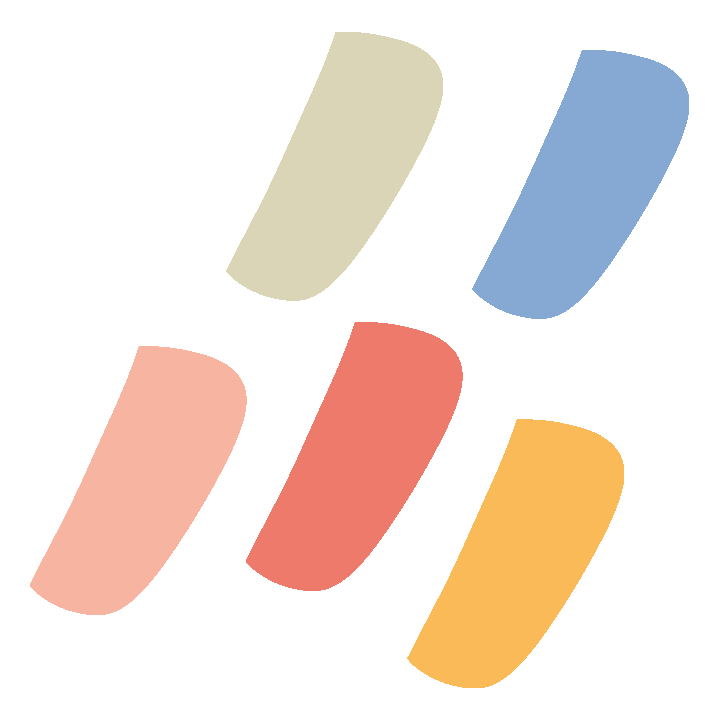

Hacer algo bueno con “esto”
A nadie le extrañó que esa niña que entraba en éxtasis en cuanto oía la ráfaga musical de los anuncios terminara siendo licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Tampoco se sorprendieron cuando, título en mano, salí corriendo a cumplir el sueño de mi vida: trabajar en una agencia de publicidad.
Lo que no sabía entonces es que 10 años más tarde ese sueño se iba a resquebrajar. La historia completa es tan inesperada que no cabe en este espacio, pero tiene mucho que ver con un oso panda y una ensalada y te la cuento si te suscribes aquí.
Mientras tanto, demos un salto en el tiempo para que me veas en la la puerta del despacho de mi ex-jefe, respirando hondo para conseguir articular 2 palabras antes de apretar el detonador que iba a hacer que mi vida saltara por los aires. “Me voy”, me oí decir sin creer del todo que esa voz estaba saliendo de mí.
Y así, sin más, terminaron los 10 años en la agencia de publicidad que me lo había enseñado todo. Con las manos vacías, la agenda en blanco y los bolsillos del revés. Como quien acaba de sobrevivir a una explosión, pensé: Estoy viva. Y ahora… ¿qué hago con “esto”?
Lo que estás viendo es lo que hice finalmente con “esto”: seguir siendo publicista, pero dejar de trabajar para grandes marcas y hacerlo para personas como tú, que se levantan cada día para trabajar en algo que una vez sólo estuvo en sus cabezas.
Han pasado 9 años y jamás me he arrepentido. Porque las puertas se cierran, las etapas se acaban y algunas hogueras terminan apagándose. Pero mientras estemos aquí, aún podemos hacer algo bueno con “esto”.
Dicen que soy un referente de cómo usar el storytelling. Supongo que es por esto:
* pulsa cada imagen para descubrir las historias
San Judas Tadeo ha estado a punto de desaparecer bajo las llamas. Nunca se ha visto un santo con más velas que en estas últimas semanas. Lo he probado todo.
He puesto cirios, he hecho una danza zulú y le he rezado a todas las divinidades celestes, aguamarinas y rojo bermellón. Por trabajo, tenía que rodar unas imágenes en un campo de amapolas y, en esta primavera con tintes de invierno, las flores no terminaban de aparecer. Me he desesperado, he maldecido, me he estresado con plazos que yo misma me he autoimpuesto y me he agotado hasta límites insospechados recorriendo distancias cada vez mayores hasta dar con el único campo de amapolas en un radio de 200 kilómetros.
He hecho de todo menos parar. Porque a veces siento que si paro yo, se para el mundo. Porque creo que soy cirujana y trabajo en el servicio de urgencias de un hospital. Porque a veces se me olvida que no tengo que operar a corazón abierto. Que lo único que tengo que hacer con el corazón abierto de par en par es vivir. Con faldas, a lo loco y sin agendas.
Hace unos días, al fin paré. Llené una maleta de mano con cuatro camisetas y una tonelada de tiritas emocionales y me lancé a la carretera, rumbo a Galicia, bien acompañada. Mil kilómetros. Mil kilómetros en los que no dejé de ver campos de amapolas. Por todas partes. Como una marea inmensa que vibraba al son del viento. Como una señal perpetua en todos los márgenes de la carretera. Como la prueba irrefutable de que para ver lo que de verdad importa hay que parar.
Porque cuando te pesa lo que te pasa, lo mejor que puedes hacer es viajar con maleta de mano. Porque ahí caben cuatro camisetas, sí, pero también la primavera. Y porque, a fin de cuentas, qué bonito es seguir estando aquí para ver crecer las flores.
Cuando era pequeña, después de cenar, me gustaba poner la cabeza sobre las piernas de mi madre y, mientras iba dejando que me venciera el sueño, me imaginaba mi vida como un regalo que aún no había abierto. Y entonces, entre el sueño y la vigilia, acunada en los muslos de mi madre, jugaba a destapar la caja de ese regalo. Y de repente yo, a los 20 años, amando por primera vez. Y de repente, yo, metiéndome en el mar una noche de verano cualquiera, salpicada de sal y risas y amigas. Y, de repente yo, doctora honoris causa. Y de repente yo, recorriendo el mundo. Y de repente yo, escalando montañas, navegando ríos, trazando caminos. Y de repente, tú, querida hija, acunada entre mis piernas. Y la vida convirtiéndose en recuerdo. Casi sin darme cuenta.
A punto de reincorporarme de mi baja maternal, recibí una noticia que me cayó como un mazazo: la dueña del loft (en el que llevábamos casi 3 años viviendo) quería venderlo. En nuestras cabezas no entraba comprar (traumas del boom inmobiliario de 2007), así que decidimos tirar de optimismo y buscar otro lugar.
En ese momento, no sabíamos que el optimismo y el ladrillo no edifican los mismos lugares. Y nos embarcamos en una búsqueda tan estéril como desalentadora, acumulando hallazgos que se transformaban en decepciones tan pronto como poníamos un pie en la puerta. A eso se sumaba una especie de nostalgia anticipada por dejar atrás el loft en el que se gestaron decenas de sueños y una bebé.
Cuando menos lo esperábamos, encontramos un lugar que parecía perfecto. Concertamos una cita con la inmobiliaria y nos plantamos en la puerta, mentalmente predispuestos a encontrar, al otro lado, la octava maravilla de los bienes inmuebles. Pero la puerta no se abrió. El señor de la inmobiliaria luchó con la cerradura, la atacó por un lado, por el otro, pidió ayuda… Y la puerta siguió sin abrirse. “Os juro que es la primera vez que me pasa”, nos decía invocando nuestra paciencia.
Se acercaba la hora de comer, L. lloraba desesperada y en aquel pasillo de un quinto piso hacía un frío malsano de principios de enero que terminó anidándonos por dentro.
-Esto es una señal -le dije a Manel-. Vámonos de aquí. Volvamos a casa.
Y al decir “casa”, sentí que la decisión ya estaba tomada. Que esas 4 letras se iban a convertir en las 4 paredes que verán a L. crecer. Que frente a aquella puerta que no se abría, existía otra que se había abierto sin parar los últimos 3 años. Y que aquella era la puerta del lugar en el que quería quedarme.
Un confinamiento y 40 visitas al banco después, este 2020 extraño y caprichoso me trajo la llave del lugar que habito. Y me enseñó que hay preguntas cuyas respuestas viven en las palmas de nuestras manos. Como la llave de la que, ahora sí, es nuestra casa.
San Judas Tadeo ha estado a punto de desaparecer bajo las llamas. Nunca se ha visto un santo con más velas que en estas últimas semanas. Lo he probado todo.
He puesto cirios, he hecho una danza zulú y le he rezado a todas las divinidades celestes, aguamarinas y rojo bermellón. Por trabajo, tenía que rodar unas imágenes en un campo de amapolas y, en esta primavera con tintes de invierno, las flores no terminaban de aparecer. Me he desesperado, he maldecido, me he estresado con plazos que yo misma me he autoimpuesto y me he agotado hasta límites insospechados recorriendo distancias cada vez mayores hasta dar con el único campo de amapolas en un radio de 200 kilómetros.
He hecho de todo menos parar. Porque a veces siento que si paro yo, se para el mundo. Porque creo que soy cirujana y trabajo en el servicio de urgencias de un hospital. Porque a veces se me olvida que no tengo que operar a corazón abierto. Que lo único que tengo que hacer con el corazón abierto de par en par es vivir. Con faldas, a lo loco y sin agendas.
Hace unos días, al fin paré. Llené una maleta de mano con cuatro camisetas y una tonelada de tiritas emocionales y me lancé a la carretera, rumbo a Galicia, bien acompañada. Mil kilómetros. Mil kilómetros en los que no dejé de ver campos de amapolas. Por todas partes. Como una marea inmensa que vibraba al son del viento. Como una señal perpetua en todos los márgenes de la carretera. Como la prueba irrefutable de que para ver lo que de verdad importa hay que parar.
Porque cuando te pesa lo que te pasa, lo mejor que puedes hacer es viajar con maleta de mano. Porque ahí caben cuatro camisetas, sí, pero también la primavera. Y porque, a fin de cuentas, qué bonito es seguir estando aquí para ver crecer las flores.
Cuando era pequeña, después de cenar, me gustaba poner la cabeza sobre las piernas de mi madre y, mientras iba dejando que me venciera el sueño, me imaginaba mi vida como un regalo que aún no había abierto. Y entonces, entre el sueño y la vigilia, acunada en los muslos de mi madre, jugaba a destapar la caja de ese regalo. Y de repente yo, a los 20 años, amando por primera vez. Y de repente, yo, metiéndome en el mar una noche de verano cualquiera, salpicada de sal y risas y amigas. Y, de repente yo, doctora honoris causa. Y de repente yo, recorriendo el mundo. Y de repente yo, escalando montañas, navegando ríos, trazando caminos. Y de repente, tú, querida hija, acunada entre mis piernas. Y la vida convirtiéndose en recuerdo. Casi sin darme cuenta.
A punto de reincorporarme de mi baja maternal, recibí una noticia que me cayó como un mazazo: la dueña del loft (en el que llevábamos casi 3 años viviendo) quería venderlo. En nuestras cabezas no entraba comprar (traumas del boom inmobiliario de 2007), así que decidimos tirar de optimismo y buscar otro lugar.
En ese momento, no sabíamos que el optimismo y el ladrillo no edifican los mismos lugares. Y nos embarcamos en una búsqueda tan estéril como desalentadora, acumulando hallazgos que se transformaban en decepciones tan pronto como poníamos un pie en la puerta. A eso se sumaba una especie de nostalgia anticipada por dejar atrás el loft en el que se gestaron decenas de sueños y una bebé.
Cuando menos lo esperábamos, encontramos un lugar que parecía perfecto. Concertamos una cita con la inmobiliaria y nos plantamos en la puerta, mentalmente predispuestos a encontrar, al otro lado, la octava maravilla de los bienes inmuebles. Pero la puerta no se abrió. El señor de la inmobiliaria luchó con la cerradura, la atacó por un lado, por el otro, pidió ayuda… Y la puerta siguió sin abrirse. “Os juro que es la primera vez que me pasa”, nos decía invocando nuestra paciencia.
Se acercaba la hora de comer, L. lloraba desesperada y en aquel pasillo de un quinto piso hacía un frío malsano de principios de enero que terminó anidándonos por dentro.
-Esto es una señal -le dije a Manel-. Vámonos de aquí. Volvamos a casa.
Y al decir “casa”, sentí que la decisión ya estaba tomada. Que esas 4 letras se iban a convertir en las 4 paredes que verán a L. crecer. Que frente a aquella puerta que no se abría, existía otra que se había abierto sin parar los últimos 3 años. Y que aquella era la puerta del lugar en el que quería quedarme.
Un confinamiento y 40 visitas al banco después, este 2020 extraño y caprichoso me trajo la llave del lugar que habito. Y me enseñó que hay preguntas cuyas respuestas viven en las palmas de nuestras manos. Como la llave de la que, ahora sí, es nuestra casa.



